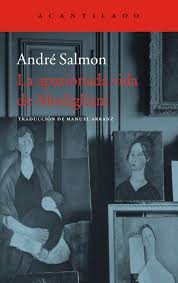EL INFIERNO DE MODIGLIANI
La apasionada vida de Modigliani, André Salmon (Acantilado). 432 pág; 20,90 euros
Amedeo Modigliani (Livorno, 1884-París, 1920) apenas medía 1,65cm… pero era bello, intenso y excesivo. «Un ángel caído, herido de muerte por la tierra. Un hombre débil con apariencia de hombre fuerte, traído al mundo, al que la enfermedad devoraba bajo su carne y los resortes de su carne», como escribe el historiador del arte y amigo íntimo, André Salmon, autor de La apasionada vida de Modigliani. Murió a los 35 años de su propia vida, emponzoñada de largas noches de sexo, hachís mezclado con cocaína, absenta y mominette -un destilado de patata con potentes capacidades alucinatorias-. Falleció escindido entre la convicción de su talento y la certeza de su fracaso. De entre todos cuantos le rodeaban, destacaba Salomon, quien asistió a la ebullición, los excesos y la pronta caída de su amigo italiano. En primera línea… Desde sus comienzos intentando hacerse un hueco en las galerías hasta su delirante final.
Sus amigos (Cocteau, Picasso, Brancusi, Blaise Cendrars, Diego Rivera, Chaïm Soutine, Vicente Huidobro…) le llamaban «Modí», que es como se pronuncia la palabra «maldito» en el idioma de Molière. Y maldito fue su final en Hospital de la Caridad, susurrando «Cara Italia» hasta que su hermano -líder del Partido Socialista Italiano- solicitó que se le enterrara como a un príncipe y que tuviera unas exequias dignas de un personaje público.
Modi… Un marginal de porte aristocrático con su traje de terciopelo nogal, camisa dorada, bufanda roja y sombrero de ala ancha. Picasso dijo de él que era el único tipo en París que sabía vestir. Desde niño se sintió amado por su madre, intelectual y librepensadora que inculcó a su pequeño el veneno del arte. También le amó su tía Laura, que le leía a Kropotkin y le reconciliaba con su herencia sefardí. A los 22 años llegó a la capital del Sena; era inteligente, exquisito y hablaba un francés sin acento. Vivió en buhardillas miserables, en habitaciones de amantes, en hoteluchos de poca monta…
Aunque nunca dejó de pintar, anheló ser escultor. Y abordó tal disciplina con la misma genialidad e idéntico ardor que sus cuadros y dibujos. Así lo atestiguan las 27 esculturas en las que abundan las cariátides estilizadas (cuellos largos, narices agudas, ojos esbozados en contornos…) que evocan al arte africano. Tuvo que abandonar la disciplina por dos motivos: el primero se debía a la nociva influencia que el polvo desprendido de los materiales tenía sobre su mermada salud y, en segundo lugar, debido a su pobreza que le impedía comprar los materiales y le empujó a convertirse en «ladrón de piedras», como cuenta Salmon en el libro: «Con la cabellera de ángel rebelde y su mirada de fuego, salía de noche a robar los bloques en cualquier obra en construcción». Volvió entonces a la pintura, con la fiebre de una ansiedad que nunca le abandonó. Dibujó cientos de cuadros y miles de dibujos en solo 10 años. Siempre retratos, muchas otras, desnudos. Cuerpos y caras que expresan su avidez por desenmascarar la carne y el alma. La única vez que logró exponer en vida, en la galería Berthe Weill, un policía que vivía en frente clausuró la muestra por ultraje al pudor -porque se veía vello púbico y de las axilas-. Desnudos de sexualidad arrebatada que hoy suscitan la admiración universal pero entonces prendían el escándalo.
Sus modelos son capítulo aparte. Lavanderas, tenderas, groupies de artistas…. amantes, en definitiva. Decía que «pintar a una mujer es poseerla» y eso hacía. Las retrataba para desnudarlas y las desnudaba para retratarlas en telas que hoy son inmortales. Con todas tuvo una tónica común: no las amó bien; las «malamó». No supo, no pudo o no quiso. Yonki de penas y excesos, naufrago de sí mismo, a una la defenestró, a otra le desfiguró la cara con un cristal para luego abandonarla embarazada de su propio vástago… Muchas de ellas murieron jóvenes, pero las que sobrevivieron a la relación jamás superaron la ausencia del genio y, todas, sin excepción, se sintieron desamparadas tras su muerte. Incluso sedujo a la mejor poetisa rusa del siglo XX, Anna Ajmátova, a quien conoció en París cuando ella estaba de luna de miel con su marido, el poeta Nicolai Gumilev. Un verano después, ella se escapa de Moscú y de su esposo, y viaja a París para verle. Es entonces cuando comienza su breve romance: él tenía 26 años y ella 21. Modi ya tenía un lugar como pintor, aunque seguía sin ser reconocido; Ajmátova apenas se iniciaba en la poesía. «Él no se parecía, en absoluto, a nadie en este mundo» diría años después la poeta. Ella escribió versos convulsos que forman parte de su primer libro, Atardecer; él no llegó a pintarla nunca, pero la dibujó 20 veces.
Rostros de mujeres atemporales, ojos de pupilas ausentes, cabezas oblongas, cuellos cilíndricos… Retratos estilizados que conforman un sensual festín de líneas definidas y ovales. Una obra acuñada entre lo íntimo y lo lejano, entre lo antiguo y lo nuca conocido, entre lo occidental y lo exótico. A la mujer que más veces pintó fue a su viuda por un único día. Era una jovencísima pintora llamada Jeanne Hébuterne. Con ella tuvo una niña, Giovanna, que escribiría una magnífica biografía de su padre. A su amada la pintó no menos de 27 veces, pero nunca quiso inmortalizarla desnuda. Al día siguiente de morir a causa de meningitis tuberculosa, una desconsolada Jeanne supo que no quería sobrevivir a aquel hombre de fuego y hiel. Por eso no esperó ni 24 horas: abrió la ventana del quinto piso de la rue Amyot y, embarazada de ocho meses, se arrojó al vacío. Enferma de amor por un dandy indigente, un moderno arcaico, un italiano francés… Un artista irrepetible.